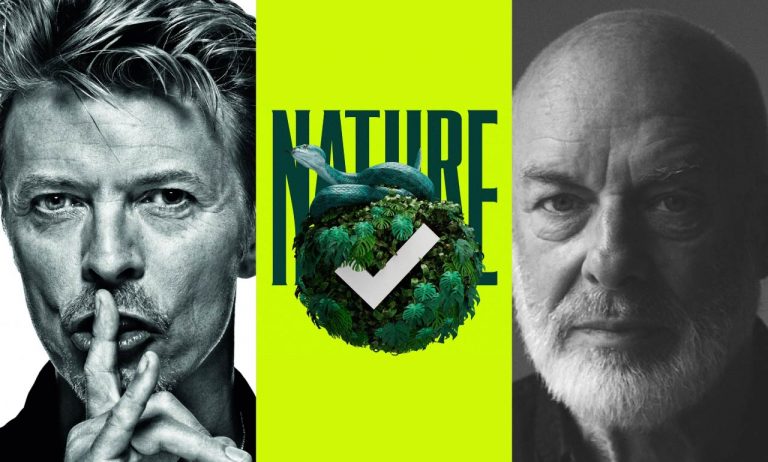Un escenario XXL en la noche desconcertantemente fría para mediados de octubre. Apenas cuatro músicos, muy juntos, dispuestos como si el espacio fuera mucho más chico. Están vestidos casualmente, como para encontrarse a charlar cualquier mañana en una cafetería de especialidad en Boston. Atrás, un fondo negro, ausentes las proyecciones de rigor que suelen hacer fuerza para arengar el rock festivalero. Aparte de los amplificadores (la misma cantidad que se usarían para sonorizar satisfactoriamente una sala de ensayo de dimensiones medias), la única escenografía visible en esos cien metros cuadrados es una flor roja adherida al clavijero de la bajista.

No hay nada más. No hay show. Pero hay concierto. No hay “ustedes son el mejor público del mundo” ni camisetas argentinas para los bises. Pero hay unas veinticinco canciones durante alrededor de dos horas. No hay coreografías ni anécdotas entre tema y tema ni está todo coordinado para que la seguridad haga subir a un fan para que abrace “sorpresivamente” al cantante (da la impresión de que, si ocurriera algo así, el cantante tendría un ataque de pánico). Pero hay un sonido y voces y letras que, incluso cuando no son “conocidas”, llenan la noche de estímulos e imágenes salvajes.
La banda es Pixies, formada en Boston durante la segunda mitad de los 80, y en esta visita a Buenos Aires no les sale mucho lo de animar de manera ortodoxa un “festival”, pero sí les sale naturalmente atronar con una canción atrás de otra, mezclando composiciones de treinta años atrás con otras editadas hace un par de meses. Rompen el silencio, en esta primera jornada del festival Primavera Sound, con “Cecilia Ann”, la apertura instrumental del disco Bossanova y una especie de Marcha Triunfal del Indie Rock 1990. Si hubiera pantalla escenográfica, podrían poner una secuencia con fotos de Nirvana, Beck, Weezer y hasta Blur.

Son tres de los integrantes fundacionales: Frank Black, Joey Santiago y Dave Lovering, guitarras y batería, más la bajista argentina Paz Lenchantin, incorporada hace casi una década. No prueban nada nuevo. No sumaron siquiera un tecladista. Quizás Joey Santiago, el gran anti-guitar hero del indie universal, haya movido un par de perillas en su pedalera de efectos (en un momento, es cierto, frota la guitarra con la gorra; los fans sabrán si es algo que suele hacer en vivo o si fue una novedad). Y, sin embargo, pasa sus dos horas casi sin mover un pie, concentrado en su instrumento y atacando maravillas como “Bone Machine”, “Debaser” o “Hey” como si fueran todavía “trabajos en progreso”, siempre cambiantes, siempre abiertos a nuevos armónicos, distorsiones, inversiones de riesgo y ruidos transformados en música.

Le cuesta a Black buscar en su repertorio, entre discos como Come on Pilgrim, Doolittle, Bossanova y Trompe Le Monde, y encontrar algo que no sea un clásico definitorio del indie (aparte de un viejo cover de Jesus & Mary Chain). Pero pasados unos diez hits alternativos de los 90, cambia eléctrica por acústica y presenta “Vaults of Heaven”, el segundo tema de Doggerel, un disco lanzando hace apenas semanas y llamativamente vital, con renovados aires country (¿de ahí el cambio de guitarra en vivo?), a la altura de lo mejor (o lo segundo mejor, quizás) en un catálogo ejemplar que a su vez no se parece a ningún otro.

A las dos horas de concierto, Frank Black aún no dijo la primera palabra entre canciones, pero ya repasó tres décadas de glorioso indie rock de influencia “global”, pero de expresión innegociablemente personal, hasta el paroxismo. Decide que tiene ganas de tocar de nuevo “Wave of Mutilation” (que ya habían tocado como tercer o cuarto tema), ahora en cámara lenta, descubriéndole nuevas posibilidades, secretos ocultos desde 1989 bajo ese triunfal océano de feedback. “Creés que estoy muerto, pero me voy a ir navegando en una ola de mutilación”, canta Black, que está listo para besar a las sirenas, montar El Niño e irse al hotel. Mañana, si está de humor, quizás sigue reinventando el rock de guitarras por un rato más.