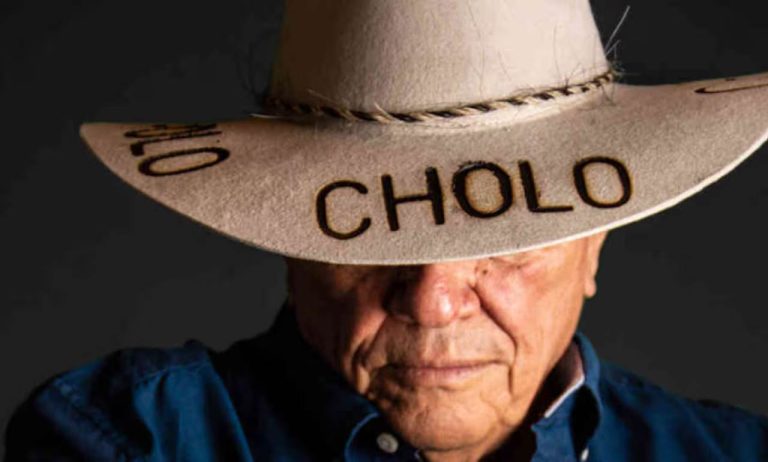Habrán sido cinco minutos. Cinco minutos de absoluto silencio. De respeto. De contemplación. Un pequeño milagro. El domingo a la mañana se había conocido la noticia de la muerte del pianista y compositor japonés Ryūichi Sakamoto, y Fito Páez, promediando la segunda de sus presentaciones en el estadio José Amalfitani, frente a más de 35 mil personas, decidió brindarle un homenaje. Un medley de tres piezas, a piano solo, con fragmentos de las bandas sonoras de Tacones lejanos (Pedro Almodovar, 1991), de Sheltering Sky (Bernardo Bertolucci, 1990) y de Furyo (Nagisa Ōshima, 1983), protagonizada por el propio Sakamoto junto a David Bowie. En 2015, Páez fue uno de los oradores durante la ceremonia en la que declararon Personalidad Destacada de la Cultura de Buenos Aires al cineasta Adolfo Aristarain. En su discurso, citó una frase del otro pianista y compositor, Gerardo Gandini: “Cuando lo imprevisto se torna necesario”. La frase se aplica a la belleza del gesto. De Páez y de su audiencia. De Páez, por hacerle un lugar en un setlist de canciones maravillosas a Sakamoto. Y del público, por confiar de esa manera y abrazar esa polaroid de locura extraordinaria, una expresión que no necesariamente había ido a buscar y que se transformó en un recuerdo inolvidable. Un recuerdo inolvidable coronado, por cierto, con el enganche con “Bello abril”, una bellísima canción de Naturaleza sangre (2003).

Pero antes y después de ese momento, hubo un derroche de talento. Y de emoción. Desde el impacto intrasferible que genera la voz de Fito como una flecha directa al corazón en el inicio del show, flotando sobre la batería, en “El amor después del amor”, el tema que abre el disco homónimo que salió hace tres décadas y que es el leitmotiv de esta celebración en forma de gira, que el año pasado tuvo ocho escalas en el Arena Movistar y entre cuyos próximos mojones figuran, entre otros , el Polideportivo Islas Malvinas, en Mar del Plata (el 7 y 8 de este mes), el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo, en Mendoza (el 15 de este mes), el Anfiteatro Don Mario del Tránsito Cocomarola, en la ciudad de Corrientes (el 22 de este mes), el Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, en Medellín, el 16 de mayo, y el Arena Movistar de Bogotá, el 20 de mayo.

Fito podría escudarse en la memoria emotiva. Utilizar los laureles de su insoslayable aporte a la educación sentimental y reposar en una interpretación correcta de sus canciones. Su apuesta se sostiene en una banda que suena poderosa y ajustada, con Diego Olivero (bajo y coros), Gastón Baremberg (batería y coros), Juan Absatz (voz, teclados y coros), Juani Agüero (guitarra y coros), Vandera (voz, guitarra, teclados y coro) y Emme (voz y coros). Una banda amplificada con más coros, los de Belén Cabrera, y la percusión de Juan Barone. Y con Sudestadahorns, una impecable sección de vientos con arreglos poderosos y, por momentos, arriesgados, integrada por Ervin Stutz (trompeta y flugelhorn), Alejo von der Pahlen (saxo tenor y barítono), Manuel Calvo (trombón), Andrés Germán Ollari (trompeta y flugelhorn), Alejandro Martin (Trompeta), Carlos Arín (saxo alto), Andrés Hayes (saxo tenor) e Iván Exequiel Barrios (trombón).
Su apuesta se apoya, también, en una mirada al pasado y al futuro. Anfitrión generoso, invitó a Nathy Peluso, que voló especialmente desde España, para cantar una versión de “La Verónica”, que tuvo su momento más interesante en el solo de intención jazzística, donde Fito soltó su mano derecha en otro de los momentos más arriesgados de la velada. El reflejo de las 88 teclas del teclado en sus anteojos oscuros le da una potencia visual que resume el romance atávico entre Páez y su instrumento.

Imposible, por momentos, contener las lágrimas. Con “11 y 6”, por ejemplo, y no sólo por la carga propia de la canción en sí, también por el modo en que sutilmente, a partir de la mención del Bar La Paz, retrata una ciudad que ya no es como era entonces.
La sucesión de canciones incluye otros momentos emotivos (la evocación a la absurda guerra de Malvinas antes de “Tumbas de la gloria”); la aparición de Fabi Cantilo para lucirse en “Te aliviará” (incluída en El mundo cabe en una canción, de 2006, que la cantante pidió interpretar sin saber que había sido compuesta especialmente para ella); el beso al cielo para Luis Alberto Spinetta tras la preciosa versión de “Pétalo de sal”; la aparición de Hernán Coronel, de Mala Fama, en el medley de canciones de los 80 (“Gente sin swing”, “Yo te amé en Nicaragua”, “Tercer Mundo”) que saltó hasta “Ey You” la colaboración con el cantante de cumbia de La conquista del espacio (2020) y un guiño a Charly García (y también a Malvinas) con “No bombardeen Buenos Aires”; la performance circense del mendocino Alejo Llanes -del grupo Alejo y Valentín– en, claro, “Circo Beat”; la constelación de las lucecitas del celular (“es cursi pero me encanta”, Páez dixit) en “Brillante sobre el mic”; y otros mil más. Un show de estas características le permite a cada espectador trazar su propio mapa emocional.

Hacia el final, después de una demoledora versión de “Ciudad de pobres corazones”, Fito convoca al escenario a uno de sus héroes musicales. Ya con David Lebón sobre el escenario, Fito le rinde pleitesía y David lanza un mensaje trascendental, sobre la divinidad, y deja flotando una frase que es una especie de muletilla suya: “La música es el perfume de Dios”. Luego, David la rompe con un descomunal solo de guitarra en “A rodar la vida”, y hace que esas palabras tengan mucho sentido.

Para los bises, Fito traza un guiño a los 80 y propone un medley entre “Boys Don’t Cry”, el clásico de The Cure (con imágenes de Robert Smith en las pantallas) y “Cable a tierra”. La ocurrencia es celebrada por ese público transgeneracional, que incluye a padres, a hijos, a abuelos. Después de “Dar es dar” y antes de “Mariposa Teknicolor”, Páez ensaya unas palabras de despedida. Habla de amor y precisión, de artesanía y de estudio. De sala de ensayo y de mucha calle. Algo así como el devenir de sus días, el método (¿existe un método?) que lo trajo hasta acá. “Esto no es la consagración de nadie”, advierte. “Esto es de todos”, afirma. Habla de un derrotero de la música popular argentina. Hace tres lustros, Fito se quejaba de éxito desmesurado de Ricardo Arjona en la Argentina (“Arjona no hace treinta y cuatro Luna Parks en ningún lugar del mundo, loco”, me dijo cuando lo entrevisté en su casa para Rolling Stone. “¿Qué pasa? ¿Se han vuelto todos locos? ¿Cómo puede ser? ¿De Yendo de la cama al living a esto? ¿Qué pasó en el medio?”). Quince años después, Fito agradece (nos agradece) porque ahora sí se siente que ocupa el lugar que le pertenece, que le llega el reconocimiento en forma de tickets cortados, en una avalancha de cariño en los estadios, en las redes y en las calles de Argentina y del resto del continente. “Esto no es un concierto de ninguna trayectoria. Esto es adonde llegó una parte de la música popular argentina, en busca de calidad y en busca de contar el tiempo que nos toca vivir”. ¿Alguien se anima a decir que no lo tiene merecido? La respuesta no está flotando en los papelitos de colores que vuelan por el aire. La respuesta está en la canción que ya es un himno. “Y dale alegría a mi corazón”, canta Fito. Cantamos todos.