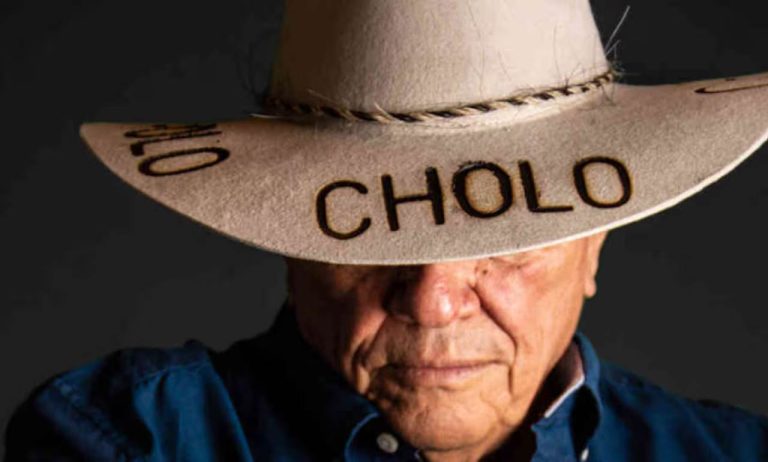A mediados de 2020 Julia Cumming se sentía perdida. La pandemia le había puesto un candado a la música en vivo, lo que dejó a mucha gente sin una fuente de ingresos básica. A Sunflower Bean, el trío neoyorquino marcado por el compromiso de tocar incansablemente en bares, discos y teatros (lo que les valió el título de “la banda más trabajadora de la ciudad”), este momento lo golpeó con una fuerza particularmente vertiginosa.
“Esas diez semanas fueron oscuras”, dice Cumming, bajista y una de las dos voces de Sunflower Bean. “Gran parte de mi autoestima se basaba en salir a tocar. Todo lo que me gustaba de mí misma. Que te lo quiten de golpe fue una crisis de identidad”.
Atrapada en su casa en Manhattan mientras el virus hacía estragos, Cumming no sabía por dónde empezar. Tampoco Nick Kivlen, guitarrista y covocalista, que se acurrucó con sus papás en Long Island y se resignó a no salir a tocar nunca más. “Pensaba: ‘Bueno, mis veintis fueron geniales, me alegro de haber tenido tantas experiencias’”, dice Kivlen, que compara el sentimiento que siguió con “la muerte del ego” (“Realmente no le importo a nadie en el mundo. Mi arte no importa”).
Olive Faber, la baterista, luchó las primeras semanas de 2020 con una pregunta existencial más profunda en su departamento de Brooklyn. Cuando comenzó la cuarentena se daba cuenta de que la identidad masculina con la que había estado viviendo incómodamente durante años no encajaba para nada con ella. “La pandemia me dio tiempo para tratar de descubrir quién soy cuando no estoy frente a los platillos”, dice Faber. “Y en ese momento, se rompió el huevo. Entendí que soy trans”.
La era de la pandemia al principio fue lo más difícil que le había pasado a Sunflower Bean. Pero al final terminó dándole una nueva y electrizante sensación de libertad e intimidad a un grupo que comenzó cuando los tres miembros, ahora de 26 y 27 años, eran adolescentes. Su tercer álbum, Headful of Sugar, es una avalancha desenfrenada de ganchos melódicos, arreglos jugados y pasión incontenible por la vida que los últimos dos años solo han fortalecido.
Cuando Sunflower Bean arrancó en 2013, sus riffs estridentes y su estilo teatral los convirtieron en una rareza en la escena indie de Brooklyn. “Hicimos tantos shows en salas vacías… Pero no había opción”, dice Kivlen. Pronto la constante vocación de tocar, tocar y tocar dio frutos. Sus dos primeros discos empezaron a dar que hablar. “Firmar un contrato con una discográfica cuando tenés 19 es una experiencia demasiado adulta –agrega Kivlen–. Te perdés ciertas cosas, como una relación a largo plazo o mudarte solo”.
A fines de la primavera de 2020, la banda ya había estado separada por más tiempo que nunca desde su formación. Cumming adoptó una cotorra enorme (“pesa 8 kilos de pura ternura, duerme 18 horas al día y es el amor de mi vida”), comenzó a tomar antidepresivos y a vislumbrar la salida del pozo. Después de una primera reunión al aire libre, decidieron volver a trabajar en una casa alquilada en las afueras de Nueva York.
Escribir y grabar en la zona de las montañas Catskills era algo nuevo para Sunflower Bean. “Nunca fuimos una de esas bandas que van y dicen: ‘Basta, vámonos a una cabaña en el bosque y hagamos un disco’”, señala Faber con ironía. Pero funcionó. “Estábamos desesperados –dice Cumming–. Pero cuando pudimos estar en el mismo lugar, las cosas comenzaron a fluir”. Desconectado de la ciudad, Kivlen se encontró escribiendo canciones con una nueva facilidad: “De repente, por primera vez, sentía que no tenía las manos atadas”, dice.
Ese verano, Faber se sinceró con sus compañeros de banda, siguiendo un proceso de autodescubrimiento que había comenzado el año anterior. Ella lo conecta con su decisión de dejar el alcohol durante una gira de 2019 con Beck y Cage the Elephant: “Cuando dejé el alcohol hice espacio en mi cerebro y en mi corazón para descubrir otras cosas sobre mí”, dice. Después de esa gira, Faber se enfrentó a sentimientos que había rechazado mucho tiempo: “El punto final fue cuando me afeité el bigote en enero de 2020”, dice. “Me miraba en el espejo y nunca nada tenía sentido. Una vez que me afeité, me miré y pensé dije: ‘Guau, soy una chica’”.
Meses después, hablando con Cumming y Kivlen, Faber sintió alivio: “Son mis amigos más cercanos y me costó mucho hablar con ellos al principio”, agrega. “Pero los dos han sido un enorme apoyo”.
Cerrando la temporada en Catskills, volvieron a Nueva York y se reunieron con el productor y sonidista Jake Portrait (Alex G, Empath) en su estudio de Brooklyn. “Al empezar la sesión de grabación dijimos: ‘A la mierda, metamos una base rítmica de cuatro compases’”, dice Faber, que diseñó Headful of Sugar junto con Portrait. “No nos daba miedo dejar de lado todos los clichés de bandita de rock”. Esas elecciones de producción reflejan un enfoque audaz para la composición y los arreglos. Cumming cita la letra de “Stand by Me”, una canción pop pegadiza y vertiginosa que cuestiona las obligaciones de pareja (“Querés una chica que se siente y acepte todo,/ esa no es mi forma de ser”). “Si hacés música a los 36 y sos mujer, pensás que se supone que a esa edad seas mamá –dice–. ¿Eso me da un plazo de diez años de vida útil? Por ahí vienen algunas de las cosas más críticas de este disco. Tener que al menos pensar en tirar toda esa mierda a la basura para tener la oportunidad de priorizar el arte”.