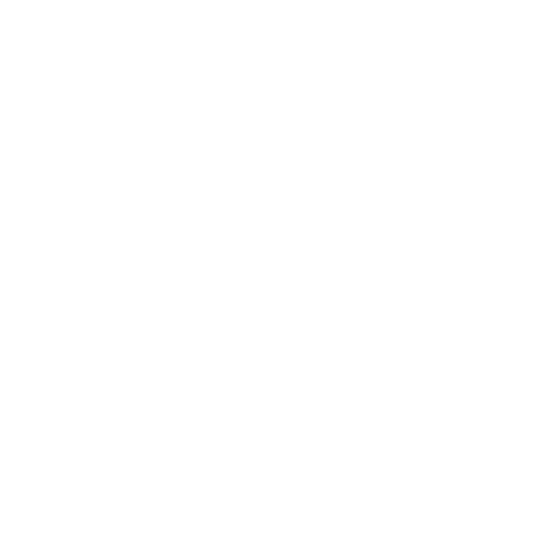Toqué fondo demasiadas veces. Orinar sangre no parecía ser nada serio. Ver borroso durante dos semanas, tampoco. Cuando aquel cabrón trató de apuñalarme en Manaus, juzgué que si el cielo hubiera querido enviarme una señal, yo no habría salido bien librado de esa reyerta. Me fue muy difícil interpretar las noches de cárceles y calabozos como un castigo por mi consumo, pues allá adentro las drogas abundaban. En resumidas cuentas, convertí mi cuerpo en un laboratorio de experimentos químicos y solo me detuve cuando el lugar entero explotó como una cocina de metanfetaminas. Pero, ¿de verdad me detuve?
El destino me deparaba el privilegio de una carrera universitaria, pero me tomé el atrevimiento de contradecirlo. En ciertos aspectos, he sido muy libre, pero en otros, un absoluto esclavo. No hay ejercicio más fútil que el de explicar una adicción, pero es interesante señalar a qué dioses y a qué verdades les rendí tributo durante mis años de consumo.
Busqué una figura paterna, un ejemplo a seguir, en héroes difuntos. Quizás, de tener un poquito más de carácter y autoestima, me habría abstenido de emular a cabrones adorables como Jim Morrison, Aldous Huxley, Bukowski, Jimi Hendrix o Thomas DeQuincey. Pero como ellos, convertí los versos de William Blake en mandamientos y me dediqué a probar todos los venenos. De algún lado sacamos la idea de que solo así podríamos averiguar de qué madera estábamos hechos. Es cierto que si no sabes cuánto es demasiado, nunca sabrás cuánto es suficiente, pero también es verdad que recorriendo los caminos del exceso, no siempre se llega al palacio de la sabiduría, porque puedes acabar en la tumba o el manicomio. Sí, traté de convertir mi vida en un gran poema, y actualmente soy diestro en el arte de encontrar palabras que rimen con los nombres de la medicación psiquiátrica que tomo a diario.
Vives con las secuelas, las portas como medallas. El viento silba a través de ese hueco que te abriste en el cerebro y tú mercadeas sus tonadas. Lo llamas música. Algunos se lo creen. Otros confunden esos paroxismos de tu sistema nervioso achicharrado con una imaginación prodigiosa. Lo importante es saber decorar las cicatrices con flores.
Pero no planeabas vivir así, por supuesto, porque la idea era arder como una estrella fugaz y dejar en tu paso por el mundo algunos poemas, gotas de mercurio reflejando el cosmos entero. ¿Cómo acabaste vendiendo cocaína en Ushuaia y planeando meterle un tiro a los policías que interrogaban a tus clientes? ¿Cómo termina uno haciendo amigos en calabozos de La Paz? Te dicen que eres prescindible tantas veces que acabas por creértelo, y le haces a tu cuerpo todo ese daño que quisieras infligirles a tus enemigos. Un fósforo en el puto cerebro y arde el mundo entero. Es como magia. Es como tapar el sol con el pulgar.
En cierto punto vislumbré otra versión de mi vida. Quizás nada se trataba de una suicida emulación de mis héroes. Yo tenía dieciséis años cuando mi madre me bombardeó con la anécdota del hallazgo del cadáver de su padre, alcoholizado, en una minúscula habitación, rodeado de incontables botellas vacías de alcohol etílico. Por el lado de mi abuelo paterno la cosa no acabó tan sórdida, pero el alcoholismo era innegable. Vidas enteras de desmadre. Tíos segundos que acabaron encerrados en manicomios y cárceles por beber y desvariar y estafar y robar. Las lianas que se descuelgan de mi árbol genealógico llegan hasta el inframundo.
Al rememorar sobre esto, se me ocurrió que mi consumo compulsivo de “los corrosivos” mencionados en los aforismos del infierno podía ser una forma subconsciente de obediencia suicida, en lugar de un gran acto de rebelión. Entonces dejé de sentirme tan solo. Era pura tradición familiar, esto de la autodestrucción.
¿Es mucho pedir que te den plata para drogarte y un cuartico para escribir poemas? Sí. Hay que trabajárselo. Hay que merecérselo. Cuando mi padre se dio cuenta de que yo había falsificado mi carnet de ingreso a la Universidad de Buenos Aires para seguir recibiendo una renta, me dijo que de cierta manera estaba orgulloso de mí. Y se alegró de que, en medio de tanto desmadre y tantas reyertas y tantos amores caníbales, hubiera contado con la motricidad fina para falsificar mis calificaciones y enviárselas por correo. En cuanto a haber engañado a mi viejo, no deja de ser trágico que durante dos años haya estafado a la única persona que seguiría a mi lado cuando mi cuerpo se partiera en pedazos.
Después de todo, ¿qué es estar limpio? Creo que mi abuso de las drogas se dio solo cuando me rendí de antemano, porque supe que nunca podría ser esa persona ejemplar que la sociedad quería que fuera. Un niño bueno, educadito y bien hablado. Productivo, popular, admirado. Entonces opté por disfrazarme de lobo malo, y soplé humo de azufre sobre las casitas de todos los cerdos, porque hallé un sentido de identidad en las drogas. No era un hábito, era mi puta piel.
“Me he liberado de la ambición de ser admirable. Ni siquiera pretendo ser respetable”.
El cuerpo cede. El cuerpo siempre cede. El cuerpo es sabio. Solo el cuerpo cuenta con los verdaderos argumentos para contradecir a la mente. El cerebro explota como maíz pira. El pánico revienta las riendas. Las amistades desaparecen. Lo escalofriante del día que toqué el último de todos mis fondos, fue que me hallaba sobrio: cuando los puentes de la realidad estuvieron en llamas, supe que, finalmente, mi cerebro se quebraba como una sandía. Y en ese momento, las canciones y poemas que romantizaban la demencia no me sirvieron de nada. Bien podían irse a la mierda Artaud con sus odas a la neurastenia, Pink Floyd y su Brain Damage, y Goyeneche con su Balada para un loco, porque esto no era divertido. No hallé poesía en la enajenación. Solo dolor. Porque los locos, cuando estamos en pleno corto circuito, descuartizados por las panteras parasimpáticas, podemos inspirar hermosas canciones, mas no componerlas. No en semejante estado. No con la ansiedad estrujándonos el cráneo y exprimiendo nuestras glándulas.
No me arrepiento de nada. Me digo que gateando por esos potreros de Uruguay para salir de los laberintos calidoscópicos de la psilocibina me fue mejor que encerrado en el aula de clases de una facultad de literatura. Pero mientras otros recibían sus diplomas, a mí me estaban internando en la clínica.
Hace poco, alguien me felicitó por llevar quince años “limpio”. Pero jamás he estado limpio, y esa aspiración a la pulcritud ejemplar fue lo que; en un principio, me llevó a maquillarme con el barro de la narcoterapia. Ya renuncié a tan elevadas aspiraciones. Me he liberado de la ambición de ser admirable. Ni siquiera pretendo ser respetable.
No pude convertir mi abstención en una forma de vida, como esos cabrones apasionados que conocí en Narcóticos Anónimos, llenando con sus doce pasos y su libraco azul el boquete que se abrieron en el alma. Fui a un par de reuniones, hasta que me aburrí de la feria del dolor. En esa época convulsa pensaba que no podría escribir sin drogas y alcohol. Porque el disfraz había liberado raíces profundas. Al quitarme la máscara, no me dolió el rostro, sino las entrañas. Tardé poco en comprender que mi desprecio a la autoridad y mi gusto por la violencia y mi propensión a tergiversar la realidad a punta de mazazos filosóficos, cualidades arraigadas en remotos confines de mi carácter, podían manifestarse a plenitud en una mente desintoxicada. Y no, no tenía que entregarme a Dios, ni a Narcóticos Anónimos, y la abstinencia no siempre viene de la mano con la pusilanimidad y la culposa mansedumbre.
Todo sigue igual. Drogas es lo que consumo. Ya no LSD y hongos y mezcalina, sino inhibidores de recaptación de serotonina, antidepresivos recetados por mi psiquiatra, café, y nicotina. Cuando comprendes que nunca has estado, y nunca estarás limpio, comienza la verdadera terapia: hallar la belleza en la grieta, renunciar a la simetría, entregarse a la imperfección y aceptar el relevo que el caos ha puesto en tus manos.