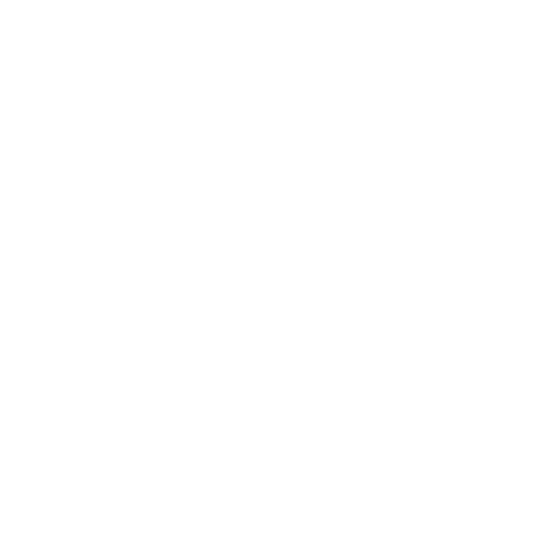Criado para la lucha y con la violencia en su ADN, el toro escanea a la multitud en el ring, alerta a cualquier desafío. La multitud está también atenta al menor movimiento del animal. Cuando los cientos de hombres huyen, todos se mueven a la par como un banco de peces esquivando a un tiburón. El ardiente sol tropical nos golpea a todos.
De entre la multitud sale un hombre. Catalino Bravo tiene cara de payaso con la piel morena de la cara pintada de blanco y la nariz de rojo. Hay algo desquiciado en sus ojos, un hombre totalmente cuerdo no le gritaría a un toro enfurecido de 90 kilos a diez metros de él.
“¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!”. Los aproximadamente 25 000 espectadores lo animan. En las gradas, uno de los bateristas de la banda está perdido en su solo, golpeando los tambores cada vez más rápido.
“¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!”. El toro fija su mirada en Catalino y pisa el suelo, lanzando polvo al aire. Catalino da dos pasos adelante, dos pasos atrás, calentando su cuerpo. El público observa atónito. Los tambores retumban con frenesí, y Catalino grita una vez más “¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!”.
En la plaza, el toro mira fijamente a cientos de hombres. Es un matador de media tonelada, negro, con la cabeza blanca como una calavera y los cuernos enroscados.
El toro embiste. El público aplaude y grita. Catalino se persigna rápidamente y corre hacia los cuernos. Ahora todo sucede más rápido de lo que el cerebro puede procesar. ¿Por qué corre este hombre hacia el toro? ¿Cómo podrá sobrevivir? ¿Qué carajos está pasando?
El público se levanta y vuelve a gritar. El solo de tambor sigue, más rápido, más frenético. El hombre y el toro se embisten mutuamente, borrando metros en un segundo.
En el último momento, cuando parece inevitable que Catalino sea corneado, todos contienen la respiración. A pocos centímetros de los cuernos asesinos, el hombre se lanza al aire, elevándose por encima del toro. El toro avanza a toda velocidad y Catalino aterriza en el suelo, rueda y se pone de pie de un salto.
Los pilares de madera tiemblan con los gritos de los asistentes y parece que se parece que se van a derrumbar las tribunas. El “salto de la muerte”, un truco que les ha costado la vida a muchos hombres, había sido ejecutado a la perfección… en esta ocasión. Un segundo demasiado rápido o demasiado tarde y el toro podría haber enganchado a Catalino, abriéndolo en canal. Ahora, corre por el ruedo, celebrando como un campeón. Desde las gradas le lanzan dinero. “Este deporte es para psicópatas”, dice Catalino después, con los ojos aún brillantes por la adrenalina.
Estas son las corralejas, el toreo a la colombiana. Las corralejas son una mezcla entre los Sanfermines, donde los valientes, los borrachos y los tontos huyen de los toros, y las corridas de toros tradicionales de España. Pero con una diferencia importante; aquí no mueren los toros, solo los hombres.
Por más de un siglo, a lo largo de la costa caribe de Colombia, cientos de hombres —muchos repletos de ron y cerveza— se reúnen en deteriorados coliseos de madera para poner a prueba su valentía con los toros. Yo llevo más de una década observando las corralejas, bebiendo ron, viendo a los toros, y aprendiendo las reglas y las excentricidades. A lo largo de una tarde, de uno en uno, sueltan a 36 toros para que se abran paso entre la multitud de hombres. Al cabo de unos cinco minutos, el toro es atrapado y sacado del ruedo, y el siguiente animal sale por las puertas metálicas. La mayoría de los hombres son carne de cañón voluntaria para el espectáculo. Su misión: alejarse de los cuernos de los toros. ¿Y qué hay de los lentos, los desafortunados? El toro va a por ellos. Pero unos 50 hombres son toreros profesionales, como Catalino, y se ganan la vida delante del toro, los llaman los “Hombres suicidas”. Las lesiones son diarias; las muertes, frecuentes. Simpatizantes y críticos lo comparan con juegos de gladiadores de la antigua Roma.
En las gradas, decenas de miles de personas contemplan el espectáculo, bailando al son de orquestas en vivo. Las abuelas, con chupitos de ron en la mano, repiten entre risas el lema del evento: “Si no muere nadie, no es una corraleja”. Son seis días de un oscuro carnaval de música, ron, sangre y locura. Es uno de los deportes más mortíferos del mundo, y puede que pronto le llegue su hora.

Carlos Parra Rios
Los colonizadores españoles fueron quienes trajeron a Colombia las corridas de toros tradicionales, un pasatiempo del Viejo Mundo para el Nuevo. En España y en otras partes de Latinoamérica se celebraban corralejas en las ciudades pequeñas. Los hombres cerraban la plaza del pueblo y hacían acrobacias temerarias con toros provistos por los ganaderos ricos locales. Pero, con el tiempo, se prohibieron o abandonaron por ser demasiado peligrosas; menos en un lugar, aquí, en la costa caribeña colombiana.

Carlos Parra Rios
La historia es turbia, pero los pocos historiadores de las corralejas creen que empezaron en la primera mitad del siglo XIX, en las llanuras de los departamentos de Sucre y Córdoba, donde el principal negocio es el ganado. Allí se ven paisajes hermosos, coronados por espesas nubes tropicales como cordilleras blancas contra el cielo azul. A los habitantes de la costa caribeña se les conoce como costeños. En sus rostros se ven rastros de África, Europa y los indígenas de las Américas. Están orgullosos de su región, su herencia y sus excentricidades locales. Y a solo media hora por carretera de esta corraleja, el pueblo de San Antero celebra su concurso anual de belleza de burros.
El Banco Mundial confirma lo que cualquiera puede ver en este país de pequeños oasis de riqueza rodeados de grandes necesidades, llamando a Colombia “uno de los países más desiguales del mundo”. Casi el 40 % del país vive en la pobreza, y cerca del 14 % en lo que se clasifica como pobreza extrema. Las tierras de cultivo de la costa están en manos de un reducido número de familias, en enormes haciendas ganaderas que se extienden en el horizonte, casi como un feudal. Y quizá eso sea parte de esta historia: aquí vive una legión de jóvenes que saben que sus posibilidades de llegar alto son escasas, y por eso ven en un camino en el toreo. En las corralejas, el pobre puede llegar a ser alguien, pero el precio es la sangre.
“Este deporte es para psicópatas”, dice Catalino. “La muerte siempre está a tu lado, aunque no la veas”.
Los espectadores adoran el evento, describiéndolo como toda una “emoción”, una “fiesta”, pero sobre todo una “tradición”. “Me encanta la acción… la adrenalina de los toros”, comenta Cristina Osorio, fuera de la plaza. “No hay reglas. Todo vale para la fiesta. Son seis días, hay que disfrutar al máximo”. Y luego dice algo que se oye en todas las corralejas: “Las corralejas… esto se lleva en la sangre”.
Luis Baldovino, un YouTuber que filma corralejas para su canal El Show de Frijolito, viene siempre que puede. “Es una pasión, es algo que no se puede expresar con palabras. Los hombres se expresan en el ruedo jodiendo con el toro”. Se ríe como si fuera consciente de que lo que dice es a la vez absurdo y un hecho irrefutable.
Sin embargo, este gusto no es compartido por todos en Colombia. Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda del país, ha prometido acabar con las corralejas. “Solicité a todos los alcaldes del país dejar de implementar espectáculos con la muerte”, tuiteó. “Colombia es el país de la belleza y no de la barbarie”. El presidente habló en nombre de millones de colombianos que detestan las corralejas, calificándolas como un deporte sangriento, de abuso animal y humano. Cuando los videos de toreros muriendo aparecen en Internet, los comentarios se dividen entre las condolencias y los vítores al toro.
“Mi causa son los derechos de los animales”, dice la senadora Andrea Padilla con su nítido acento bogotano. “Dondequiera que haya víctimas de la violencia, yo, y sé que miles de colombianos más, estamos dispuestos a alzar la voz”.

Carlos Parra Rios
Toda una vida dedicada a los derechos de los animales le valió un puesto en el Senado de Colombia, y continúa trabajando como voluntaria en fundaciones de rescate de animales y en programas de esterilización de perros y gatos callejeros, además de también querer que clausuren las corralejas para siempre.
“Son espectáculos de violencia contra animales, cuyo objetivo es hacer sufrir al animal, torturarlo”, asevera Padilla, que ha presentado una ley para prohibir las corralejas, así como las tradicionales corridas de toros y peleas de gallos. “Son espectáculos violentos que no benefician a nadie y mantienen a estos pueblos sumidos en una cultura de pan y circo, por lo que no atienden necesidades importantes como la salud, la educación y la seguridad”.
El proyecto de ley avanzó a través de la legislatura, planteando el mayor desafío legal a las corralejas, y amenazando con volverlas ilegales (las corralejas solo están permitidas en aquellas partes con tradición de celebrar este tipo de eventos). Pero, así como tomó vuelo, se hundió en comisión antes de que pudiera llegar a votación.
Padilla quiere presentar más legislación, pero también pretende plantear la cuestión al pueblo colombiano. “Estamos avanzando en el referéndum, donde los ciudadanos podrán decidir si estos crueles espectáculos pueden seguir existiendo en Colombia”, explica Padilla. Más pronto que tarde, las corralejas serán prohibidas, añade.
La opinión entre muchos de los habitantes que disfrutan de las corralejas es que no es para todo el mundo, pero es importante para ellos. “Yo nací en esto. Es lo nuestro. Si le preguntas a alguien del resto del país, como Bogotá o Medellín, puede que no le guste. Pero esto es lo nuestro, es innato en nosotros”, dice Samuel Negrete, un médico que durante años ha atendido a los borrachos y heridos de las corralejas.
“Somos gladiadores”, dice un torero. “Esto es tradición; el ser humano contra la bestia”.
En la pequeña localidad de Cotorra se celebra la “madre de las corralejas”, una de las más grandes y longevas. De repente, un hombre entra en el ring, alto y delgado, se arrodilla rápidamente, toca el suelo y se persigna. Es una leyenda de este deporte y los aficionados le saludan. Fuera del ruedo, es Sinibaldo España Saltarín. Mientras espera al toro, es Saltarín, el torero.
“Cuando estoy en el ruedo, soy otra persona. El mundo cambia, todo es diferente. No sé cómo explicarlo. Y cuando salgo del ruedo, todo vuelve a cambiar”, dice. Otros toreros dicen lo mismo: que el ruedo es otro plano de la existencia, que la vida se acelera, se concentra, se borran todas las partes aburridas.
Hoy, Saltarín viste una camiseta negra, jeans y sus característicos lentes de sol. Es tranquilo y risueño. Lleva una gran capa, naranja de un lado y morada del otro, y tiene una larga cicatriz en el cuello, recuerdo de cuando un toro fue más rápido que él. Cuando le pregunto qué pasó, me dice: “No mucho, solo que el toro casi me arranca las venas”, dice encogiéndose de hombros entre risas.
Ahora, se reúne con otros diez toreros frente a la gran puerta metálica para esperar a los toros frente a la atenta mirada de miles de personas. Para ponerse delante del animal, estos hombres deben superar instintos de supervivencia grabados en nuestro cerebro. “No puedes tener miedo, porque entonces perderás”, afirma Saltarín. “El miedo te hace dudar, te impide actuar con decisión. Si no vas a actuar con decisión, no lo hagas”.
Saltarín es un capotero, un hombre que utiliza la capa y la teatralidad para emocionar al público. La puerta metálica se abre con un estrépito y el toro embiste. El hombre atrae al toro, agitando el capote con firmeza, gracia y rapidez. El toro corre hacia delante, y en el último momento, se hace a un lado y el toro atraviesa el capote, con los cuernos pasando a centímetros del pecho de Saltarín. El público se vuelve loco mientras él trabaja con el toro en una ráfaga de giros y vueltas, haciendo que el toro entre una, dos, tres veces.
“Cuando trabajas con la capa, es un baile, es como si bailara con la muerte”, me dice. “La muerte es una amiga, leal. Siempre está a tu lado, aunque no la veas”.

Carlos Parra Rios
Saltarín le grita al toro y vuelve a agitar el capote para atraerlo, y el toro nuevamente lo embiste. Una vez más, al último momento, se aparta y el público aplaude.
Saltarín creció pobre en el campo. El deseo de ganar dinero rápido e impresionar a sus amigos y vecinos —además de su gusto por el peligro— le llevaron a las corralejas. “Yo no tengo adrenalina, la adrenalina vive en mí”, ríe socarronamente. “Y eso te lleva a hacer locuras, todo por la acción. Esta adicción a la adrenalina es peligrosa”. En el ring, las complejidades de la vida moderna —facturas, impuestos, dramas sentimentales— se desvanecen. La existencia, dice, se vuelve tan simple como “¿Voy a triunfar o voy a perder? ¿Viviré o moriré?”.
Los toreros disfrutan de la antigua vida de carnaval, viajando de pueblo en pueblo para jugarse la vida en estos espectáculos de seis días. Las camas son hamacas colgadas bajo las tribunas, y los desayunos, cervezas frías. Tienen nombres como “la Máscara” (cuyo rostro ha sido desfigurado por los toros), “la Muerte” (una vez fue corneado tan salvajemente que el público estaba seguro que ya había dejado este mundo), “la Bola”, “Mandarina”. Uno se hace llamar Carechimba, y nunca he tenido el valor de preguntarle por qué. “Caballo Loco” es conocido por su sombrero de vaquero y sus bailecitos en el ruedo. En una corraleja de 2022, un toro fue demasiado rápido, demasiado fuerte, y le hirió brutalmente. Los médicos lucharon por salvarle la vida y, para ello, le tuvieron que amputar la pierna izquierda. Ahora, Caballo Loco vuelve a las corralejas a beber ron con sus viejos compañeros y con una pierna de metal reluciente. Un montón de aficionados le piden una foto y él atiende cada petición con una sonrisa.
Esta vida está grabada en los cuerpos de los toreros en forma de cicatrices. “Me han corneado 56 veces”, dice la Muerte, con feas cicatrices que cruzan su cuerpo como un mapa. Su vida en el ruedo solo le ha dejado unos pocos dientes.
Álvaro Nova es una rareza, uno de los que sobrevivieron lo suficiente como para retirarse. Oriundo de la cosmopolita Cartagena, siguió a un tío torero al ruedo hace más de 50 años, practicando con novillos cuando tenía ocho años. Su elección fue el capote, agitándolo de un lado a otro frente al violento toro.
“Es un deporte porque hay que prepararse físicamente”, dice. “Pero más que eso, es un arte, como una canción, como la música, como un cuadro. Lo llaman el ‘ballet de la muerte’”. Nova se retiró por falta de dinero fijo. “Aquí ganamos los pesos que sea, jugándonos la vida; y rápidamente se puede convertir en una tragedia”, comenta, y se ríe. “Me encantan las corralejas”.
Este deporte es demasiado caótico y desconectado de la sociedad como para llevar una estadística, pero las muertes son habituales. Me han dicho que en los últimos años han muerto nueve toreros. No es de extrañar que los Hombres suicidas abracen el papel de la muerte en sus vidas. “Somos gladiadores”, afirma Saltarín. “La pelea de un hombre contra animales, la forma en que los esclavos ganaron su libertad. Esta tradición empieza ahí. El ser humano contra la bestia”.
Las corralejas son tanto una fiesta como un acontecimiento deportivo, y espectadores y toreros se pasan el día bebiendo. Muchos de los toreros viven embriagados desde por la mañana. Unos chupitos de ron antes de una tarde de toros pueden templar los nervios. En el ruedo, se pasan botellas de un lado a otro para dar tragos rápidos.

Carlos Parra Rios
Ninguna persona sobria se enfrentaría a los toros. Hay que estar al menos prendido para que el toro te dé menos miedo”, dice el Bola, un torero simpático y uno de los pocos que no tiene la cara llena de cicatrices. “Siempre es mejor estar un poco borracho y con algo de ron dentro”.
Una vez terminada la tarde de toros, llega la noche con música y baile, y las copas siguen fluyendo para celebrar otro día sobrevivido. Gran parte del dinero ganado durante el día se gasta en los bares hechos con tablones de madera que rodean la arena. Los toreros son poco claros sobre cuánto ganan. Rara vez he recibido una respuesta directa (y quizá no sea asunto mío). Algunos me han dicho que los sueldos bajan constantemente, que hace poco más de una década podían ganar al menos 3 000 000 de pesos colombianos (aproximadamente el doble del salario mínimo mensual) por seis días de trabajo, más lo que ganaran en propinas.
A las 3 p.m., un enorme fuego artificial estalla en medio de la plaza, anunciando que el primer toro está a punto de ser soltado. La mayoría de los cientos de hombres que están en el ruedo son los llamados patos; aficionados que están allí para estar cerca de la acción, para poner a prueba su valentía. Suelen colgarse de las vallas y correr frente al toro.
Todo se mueve rápido. Un toro puede correr a 56 km/h, y aunque uno esté al otro lado del ruedo, nunca está a más de tres o cuatro segundos de que un toro enfurecido se abalance sobre ti como la mismísima perdición. Entre la multitud los vendedores ambulantes calman la sed, llevando cubos llenos de hielo y cerveza. Y cuando llega el toro, corren como todos los demás, con cuidado de que no se les caiga ni una sola lata. Otros hombres llevan enormes pancartas publicitarias de empresas locales o políticos alrededor de la plaza.
Los hombres se visten de diablos y posan para las fotos, un payaso se pasea gritando chistes, un hombre entra en el ruedo con su moto, que lleva unos cuernos en la parte delantera, y conduce entre la multitud. Y ese es el objetivo de una corraleja: es un espectáculo multitudinario en el que todo el mundo tiene su papel, ya sea el espectador que lo financia, los patos que proporcionan la emoción o cualquiera que quiera montar un espectáculo.
Una docena de jinetes se agrupa en el ring. Los jinetes son una parte fundamental de las corridas de toros españolas, para cansar al toro antes de su muerte final a manos del matador. Aquí, los jinetes persiguen al toro por el ruedo. Otra importación de la tauromaquia española son las banderillas, palos envueltos en papel picado y rematados con cuchillas en forma de arpón. Algunos toreros corren delante de los toros para clavarlas en los flancos de la bestia, dejando heridas sangrantes pero superficiales. Pero el hecho de que el toro sangre es motivo suficiente para que los defensores de los derechos de los animales lo califiquen de “tortura” y exijan el fin de las corralejas.
Los ganaderos adinerados, un grupo de unos 20 hombres que comparten botellas de whisky importado, son el centro de atención aquí, y hay un constante tira y afloja entre los ganaderos y los toreros de abajo mientras negocian el dinero que darán por cada truco. Un joven se acerca corriendo y se ofrece a hacer el “asiento de la muerte”, un peligroso truco en el que el hombre debe sentarse frente a un toro corriendo y tumbarse en el último momento, esperando que el toro le pase derecho por encima o no se detenga para cornearle. He visto a hombres morir mutilados al intentar hacer este truco. El joven pide 60 dólares, pero el ganadero no está dispuesto a pagar más de 20, así que no hay trato.
Desde las gradas, los espectadores lanzan docenas de paquetes de dulces a los toros, retando a los hombres a acercarse a la bestia. Un hombre lanza un fajo de billetes al ruedo, creando un tumulto de hombres que se revuelven entre la nube de billetes. Y si el ritmo de la tarde decae, un espectador lanza un petardo a la multitud. Los aficionados homenajean la actuación de un buen toro, su gusto por la pelea, y los mejores se convierten en leyendas. “Siete Cajas” se ganó su nombre tras enviar a siete hombres a sus ataúdes.

Carlos Parra Rios
El número de vidas que ha cobrado el deporte convierte las corralejas en un mundo lleno de fantasmas, que a veces nos visitan. Las viudas pasan por las gradas portando grandes fotos de sus maridos toreros muertos, con las manos extendidas en espera de un poco de ayuda. Hoy, un adulto mayor, Moisés Machado, es guiado por un joven. En una gran urna blanca está escrita la historia de Machado, de cómo una vez toreó, pero una cornada lo dejó sin voz y lisiado.
De vuelta en el ring, un toro sale disparado por las puertas como una bala de cañón, y el público vitorea. Moreno y con una gran línea blanca en el centro de la cara, el animal se abre paso entre la multitud mientras los hombres corren, acercándose a uno que huye. Los gritos de la multitud van en aumento. Y un momento antes de lo inevitable, el hombre extiende la mano como si eso pudiera detener a la bestia. El toro se estrella contra la cintura del torero con tal fuerza que le lanza por los aires y sus pies vuelan por encima de su cabeza. El golpe le lanza seis metros a través del ruedo y le arranca un zapato, y el hombre aterriza de bruces en el suelo, arrugado e inmóvil.
Todo esto sucedió en siete segundos. El toro trota hacia el otro lado de la plaza mientras unos hombres recogen al joven y se lo llevan.
En la carpa médica junto al coliseo, los médicos y enfermeros oyen los gritos cuando el joven es volteado por el toro. Esa es su señal de que un hombre se ha convertido en paciente y está de camino. Decirle “carpa médica” a cuatro postes metálicos con un techo de lona es un poco exagerado. Samuel Negrete, un médico del hospital local, dirige hoy el equipo médico formado por otro médico y cinco enfermeras. Dos ambulancias están preparadas, con las puertas traseras abiertas y los motores en marcha.
“Cuando estoy en el ruedo, soy otra persona. El mundo cambia, todo es diferente. No sé cómo explicarlo”.
El hombre llega inmóvil y lo colocan rápidamente en una de las mesas médicas. Hay dudas sobre si está muerto o no. Negrete comprueba sus signos vitales: está vivo y, por suerte, el cuerno del toro no le atravesó. Mientras Negrete lo examina, una multitud de personas rodea la carpa, intentado ver al herido del día.
Al cabo de cinco minutos, el hombre recobra el conocimiento, pero está aturdido y no sabe dónde está. Le colocan un cuello ortopédico y lo llevan al hospital local.
“En un día normal hay cinco, seis, siete heridos. Salen con heridas en la garganta, en el abdomen, en la cabeza”, comenta Negrete durante una breve pausa entre paciente y paciente. Una lesión usual es la cornada en el ano. “Ocurre a menudo. El hombre huye del toro, este le alcanza y la parte más afectada es el ano. Hay desgarros y pinchazos”.
La carpa se encarga únicamente del triage, pues no hay mucho que puedan hacer con vendas y un par de camas médicas. “A veces llegan con un paro cardíaco total y mueren enseguida. Si hay un traumatismo grave en la región torácica, a veces es imposible salvarlos en una instalación tan básica como esta… Hay tardes en las que hay dos o tres muertos”.
Negrete es joven y amable, y disfruta de las corralejas aunque tenga sentimientos encontrados por el precio del espectáculo. “El 90 % de los que llegan aquí no son los toreros, sino los patos, los que fueron a buscar la muerte”, dice. “Es frustrante, porque te preguntas por qué arriesgaron su vida”. De la nada, otro grito nos interrumpe desde el ruedo: otro paciente viene de camino.
Omar López es traído en brazos por sus amigos. Es un joven torero de unos 20 años, con la pierna izquierda del pantalón empapada en sangre. Hace muecas, sin apartar los ojos de la herida. Su hermana, Yuli, le sigue. “¡Mírate! ¿Qué va a decir mamá?”.
Avergonzado, López se tumba en la cama médica mientras Negrete le corta la tela del pantalón. El cuerno del toro le ha desgarrado la rodilla izquierda. López aprieta los dientes y mira hacia otro lado, la pierna le está sangrando bastante.
“El toro le pegó. Lo embistió tres veces y no entendía que quería matarle”, dice la hermana, observando cómo Negrete atendía a su hermano. Su rostro oscila entre la rabia y la preocupación. “No es la primera vez que casi lo mata un toro. Mi madre se muere si se entera”.
El doctor y las enfermeras limpian la herida y vendan el tajo, y para ser un corte tan feo, López está de buen humor, riendo y guiñando un ojo a las enfermeras. Es un veterano de las corralejas desde hace ocho años. “Volveré al ring tan pronto pueda”, afirma. “¿Puede que mañana?”. El joven regresa cojeando a las gradas para mostrar su herida y pedir propinas.
Por las tardes, la carpa también atiende a las personas que se desmayan por el calor. El sol pega fuerte aquí, con temperaturas que rondan los 37°C, y con la gente amontonada en las gradas, en un día puede haber tres mujeres desmayadas por el calor. “Esto pasa todos los días durante la época de toros”, dice Negrete.
Cuando el equipo médico se sienta a descansar, vuelven los gritos y ellos saltan, listos para el siguiente paciente. El flujo de pacientes me recuerda al hospital de campo que vi a las afueras de Mosul mientras el ejército iraquí luchaba contra el ISIS.
Cuatro hombres entran cargando a Luis Sandoval, de 62 años, con los brazos sangrientos. Su rostro está pálido, su camisa y sus pantalones gotean sangre. En la parte posterior del muslo tiene un corte que bombea sangre oscura. Negrete aplica presión sobre la herida y finalmente consigue vendarlo. Sandoval, según un amigo, estaba en el ruedo, colgado de la valla. El toro se detuvo debajo de él y le corneó allí mismo.
Ahora, Negrete pasa a la segunda herida en el costado de Sandoval. Mientras intenta examinar el agujero, los intestinos de Sandoval se deslizan hacia fuera, como salchichas rosadas. Negrete coge los intestinos e intenta introducirlos de nuevo, pero no lo logra. Los que se asoman a la tienda sueltan un grito ahogado ante el repentino hedor.
“¡Le perforó los intestinos!”, grita una enfermera. Sandoval mira al frente, lejos de sus heridas. Hay terror en sus ojos y su piel se torna gris con cada segundo. Por fin, Negrete le venda la herida, una fea protuberancia intestinal visible bajo la gasa. Negrete le ha salvado la vida, pero Sandoval necesita cirugía si quiere sobrevivir. Mientras llevan al anciano a la parte trasera de la ambulancia, llegan más gritos desde el ring. Y la música no se detiene ni un segundo.
***
A medida que pasan los días, las corralejas adquieren un tono de ensueño. Es un lugar donde se va a comer, a ver a los amigos, a bailar y escuchar música, donde se bebe ron hasta quedarse dormido, despertarse y volver a hacerlo. Una fiesta oscura que nunca termina. Y una noche, sueño con los toros que embisten.
“Cuando vives en este mundo, te atrapa, es un hechizo”, dice Saltarín. “No te centras en los muertos, miras a otro lado, miras a la gente que se la pasa bien… Y la fiesta nunca termina, sigue”.
La Muerte la llama la “fiesta del diablo”, un carnaval oscuro del que nunca puedes salir. “El dinero que ganas aquí está maldito, está destinado a ser gastado bebiendo ron”.
Para algunos, se convierte en un vórtice del que es imposible escapar. La última vez que vi a Catalino, el hombre que saltó por encima del toro, estaba bañando a su hija pequeña en casa y pensando en retirarse del deporte. “He estado pensando que estoy regalando mi vida para nada”, me dijo. “Tengo que pensar: ‘¿Cómo podré ayudar a mi bebé si estoy muerto?’”.
Catalino se descontroló rápidamente, el ron lo llevó a drogas más duras, y el dinero que ganaba arriesgando su vida en el ring alimentó su adicción. La estrella de las corralejas acabó viviendo en la calle, alejado de su familia. Alguien subió su foto en Facebook en busca de amigos y familiares que pudieran ayudarle. Catalino aparece en la imagen con la ropa sucia, un hombre perdido por la adicción y dominado por demonios.
Algunos intentan planear su salida de las corralejas, para no dejar que el ring gane. Mandarina es una de las leyendas de este deporte. “Cuando eres torero, quieres irte de la mejor manera posible, dejando la mejor imagen de ti mismo”, explica. Se le reconoce al instante por su pelo negro rizado hasta los hombros, una profunda cicatriz que le recorre la mandíbula y termina en los labios, recuerdo de la tarde en que el toro se le acercó demasiado. Entre los Hombres suicidas, Mandarina es un caballero bien vestido: jeans, camisa y zapatillas blancas (el apodo se debe a que vendía la fruta de niño). Durante casi 20 años, Mandarina y Saltarín han viajado juntos, siendo hermanos en las corralejas. Pero las muertes de los toreros lo persiguen.
“La muerte es difícil de aceptar. Al ver morir a un amigo, corneado por un toro, es cuando sientes el verdadero miedo. Así como le pasó a él, te puede pasar a ti”, reflexiona pensativo. “En este momento, tengo una pizca de ese miedo en mí. Cuando te enfrentas al toro y sientes ese miedo, conoces realmente el miedo”.
Mandarina piensa en su familia: su pequeña hija e hijo. “Tengo una pequeña granja, para que cuando me retire de las corralejas, tenga algo”, me dice. “No sé cuándo será porque aún soy joven”.
Mandarina es una de las pocas personas a las que podrías imaginar en una vida más allá del ron, enfrentándose a la muerte en una cama a una edad avanzada, y no frente a un toro desbocado.
Y ojalá la historia hubiera terminado así.
La primera tarde de corralejas en el pueblo de Planeta Rica, en medio de un calor infernal, Mandarina se encuentra en el ruedo. Saltarín está en la grada, pues un mal presentimiento le dijo que ese día no debería torear. “Le dije a Mandarina que no trabajara esa tarde, yo estaba mirando en la grada…”, su voz se entrecorta y se queda sin palabras.
El toro sale por la puerta metálica, es marrón oscuro, tiene 400 kilos y la misión de destruir. Un torero intenta trabajarlo con la capa, pero el toro le pasa por el lado y aterriza con fuerza en el pecho de Mandarina. El hombre sale disparado por los aires y cae de espaldas. El toro da media vuelta, con la cabeza gacha, los cuernos al ataque, y apuñala repetidamente a Mandarina, empujándolo por el ruedo hasta inmovilizarlo contra la valla. El público grita horrorizado. Mandarina ha muerto a los 47 años.
Entre corraleja y corraleja, para conseguir un poco de dinero extra, Mandarina trabajaba con un mototaxi. Por un lado, era una estrella en el ring, adorado por decenas de miles de personas, y por el otro, transportaba a la gente en su moto por 200 pesos el viaje.
Mandarina fue enterrado con honores en su ciudad natal; cientos de personas salieron a las calles para despedirle mientras toreros y bandas desfilaban en la procesión funeraria. Uno de ellos da una última vuelta al capote de Mandarina. Y luego lo entierran entre música y lágrimas.
Pocos meses después, Saltarín perdería a otro compañero en las corralejas, ‘El Mono Villegas’; una muerte más por la tarde.
“Pensé en la jubilación después de perder a dos amigos. Me iba a jubilar”, afirma Saltarín, con una lágrima rodando por su mejilla. “Dije que me iba, pero nadie lo aceptó, me insultaron, me llamaron cobarde”. Luego se levanta, chocamos puños y se marcha.
Cuando me reúno con él unos meses después, me dice que finalmente lo dejó. “Quiero cambiar de vida. He dejado las corralejas”, dice. “Casi todos mis amigos se han convertido en recuerdos. No quiero convertirme en un recuerdo, Toby”.
Me siento aliviado, los últimos recuerdos que tenía de él en las corralejas me habían estado atormentando, lo vi caminando solo después de beber con amigos. Parecía solo en el mundo, sabiendo que pronto se abriría otra botella de ron y otra puerta por la que saldría un toro embistiendo a un hombre que se le acerca, arriesgándolo todo para ofrecer al público otro espectáculo.