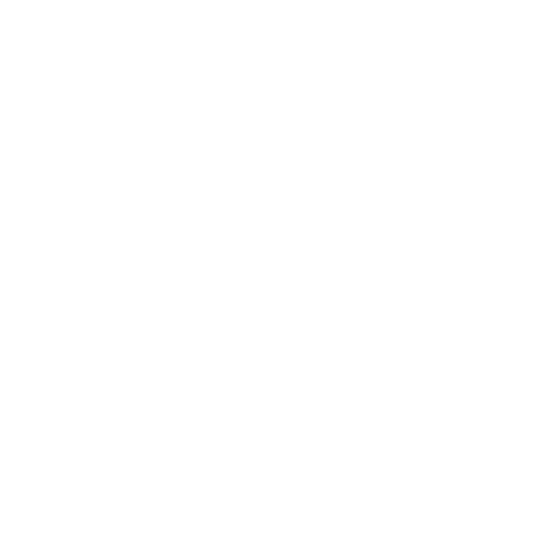Alguna vez escribí que el espíritu humano es un cementerio de dioses. El mío, antes de deidades, albergó el cadáver de un perro hermoso. Quizás de su carroña se han nutrido estas flores del vértigo, estos silencios dentados. Su nombre era Kito. Tenía un pelaje abundante, orejas suaves, colmillos muy blancos, cola esponjosa y enroscada. Sobre ese cuerpo de oso solía dormir mis cansancios y llorar mis penas, acariciarlo era entrar en comunión con algo salvaje, impredecible, indomable.
Yo solía envidiar a Kito. Cada madrugada, cuando pasaba junto a él para salir al paradero del bus. Ahí echado. Listo para reaccionar al sonido del concentrado tintineando en su plato. Sin tener que lidiar con profesores ni matones ni tareas.
Toda mi vida tuve la peor de las suertes con mis mascotas. La primera fue Lápiz, un conejo blanco. Y es que cuando le das un conejo a un niño tímido y solitario, que busca desesperadamente dónde depositar su ternura, le estás obsequiando más que una mascota; es un único compañero en un mundo indómito y repleto de fantasmas.
No recuerdo el nombre de ese vecinito que se me acercó a preguntarme si le dejaba acariciar mi mascota. Solo sé que apenas le entregué el conejo, el niño salió corriendo escaleras abajo, sujetando al animal por las patas traseras y estrellando su cabeza contra las paredes. No estoy jodiendo. Así lo recuerdo, y así sucedió. Tenía cinco años. La muerte de aquel conejo es mi primer recuerdo, y quizás explique algo sobre mi carácter. Ese pesimismo. Esa desconfianza general. Esa furia pendenciera, que anda buscando mundos para incinerar.
Aquí no voy a extenderme más sobre Lápiz. Ya le he escrito demasiados poemas.
De todas mis mascotas, fue Kito quien marcó un punto de inflexión en mi vida. No me avergüenza aceptar que le puse ese nombre porque alguien me dijo que así se llamaba el perro de Jean-Claude Van Damme. Después de todo, cualquiera que haya leído mis libros, etiquetados de transgresivos y ultraviolentos, puede advertir que mi imaginación se cocinó en una infancia de películas de artes marciales, héroes tan redundantes como improbables, y venganzas estrafalarias. En todo caso, resultó una pésima elección, pues todo el mundo creía que mi perro había sido nombrado en honor a la capital de Ecuador.
Tenía once años cuando mi padre me regaló este Akita traído de Japón. Aunque mi viejo jamás lo confesó, supe que me lo había dado para que el bicho me defendiera de mi padrastro, un tipo llamado Jesús: fornido, alcohólico consumado, eterno desempleado, un expolicía propenso a ataques de violencia. No es fácil, por supuesto, que te caiga bien el cabrón que se folla a tu mamá, pero cuando ese cabrón anda peleando a puños en la calle, pateando taxis y buses en los trancones, amenazando a los indigentes con un revólver oxidado, puede despertar una cantidad de miedo que tú confundes con el respeto, o peor, con el cariño.
Por desgracia, apenas Kito llegó a casa, mi padrastro se atribuyó el papel de entrenador canino. Cuando él lo sacaba a pasear, siempre había pelea con los perros del taller de bicicletas junto a mi casa. Kito les entraba duro, como un verdadero perro Samurái. Tenía guerra en la sangre, y deslizaba la cabeza entre los barrotes de la reja para herir a sus rivales.
Pero estimular el instinto violento de un Akita es un arte, y Kito no había cumplido un año cuando empezó a gruñirle a mi padrastro. Comenzaron los golpes. Jesús decía que tocaba enseñarle quién mandaba. Antes, cuando Kito era cachorro y se cagaba en la alfombra, mi padrastro lo cogía del pelaje del cuello y le restregaba el hocico en la mierda mientras usaba la otra mano para darle una buena tunda con una revista enrollada. Cuando llegaron los gruñidos, Jesús prescindió de la revista, para meterle la mano cerrada. Los chillidos de Kito me dejaban helado, y sabiendo que un langaruto de mi tamaño no tenía nada qué hacer al lado de un chimpancé alcoholizado como Jesús, me encerraba en el cuarto a oír Guns N’ Roses a todo volumen, hasta que unos minutos después, el perrito renqueaba hasta mi cuarto y arañaba la puerta. Mi madre sí se atrevía a pedirle a su esposo que no le diera tan duro al perro, pero con cuidado. Casi susurrando. Bien podría haberse ahorrado la molestia.
Por ese entonces dejé de envidiar a mi perro. El mundo de opresión fortuita que me acechaba en la escuela y en casa parecía haberse desplomado sobre él también. Ambos estábamos jodidos.
Cierta noche, volví de la casa de un amigo y encontré un charco de sangre en la sala. Como siempre, olía a whisky y cigarrillo, pero esta vez vi un vaso roto en el suelo. Llamé a mi mamá. No hubo respuesta. Luego a Jesús. Nada. Oí los chillidos de Kito, encerrado en el baño de servicio. Cuando le abrí, el perro se dirigió directo a mi cuarto, trazando un semicírculo innecesario para evitar acercarse a la sala. Eso me produjo terror. ¿Por fin se le había terminado de correr la teja al hijo de puta de mi padrastro? Tal vez. ¿Le habría hecho algo a mi mamá? Nada estaba descartado.
Cuando contesté el teléfono, la voz exaltada de mi madre se apresuró a ordenarme que bajo ningún motivo fuera a sacar a Kito del cuarto de servicio. Claro, yo estaba echado con él en mi cuarto, acariciándolo mientras mi madre soltaba su larga letanía de advertencias. Me enteré de que esa larga pugna de poder entre Kito y Jesús había terminado mal. Mal para Jesús. No fingí preocuparme por la vida de mi padrastro. Por mí, que una hiena sarnosa se comiera lo que Kito había dejado. Pero sí me dolía la profunda consternación de mi madre, que me contó con lujo de detalles el modo en que Kito le arrancó la cara de un mordisco a Jesús. El tipo le pegó por gruñir, el perro ladró, Jesús alzó la mano para cascarle, pero antes de que pudiera hacerlo, Kito le brincó a la cara. Un colmillo inferior pasó a dos milímetros de su yugular. Los dientes superiores rasgaron la piel de la mejilla, jodiendo todos los nervios a su paso. Era posible que Jesús quedara con media cara paralizada de por vida. Mientras mi madre relataba esto, yo acariciaba a Kito, rascándole la panza.
No quedó paralizado. A su regreso del hospital una semana después, pudo gesticular a sus anchas cuando se paró frente a nosotros, con la cara vendada, a decirnos que había que matar a ese perro.
Le pedí a mi padre que intercediera. Mis ruegos y llantos desgarraban a mi madre: ella también quería mucho a Kito, y sabía que Jesús obtuvo su merecido, pero no le era posible darle prioridad a un perro sobre ese esposo al que se aferraba como a una tabla de salvación, a pesar de que el muy hijo de puta, vividor y desempleado, la estaba hundiendo cada vez más hondo. Me sugirió que rezáramos juntos para pedirle a Dios por nuestro perro. Me pareció una excelente idea. En ese entonces me sabía los rezos, acababa de hacer la primera comunión, acariciaba el crucifijo de oro en mi pecho como hoy en día acaricio la navaja que siempre llevo en el bolsillo. Aun hoy me conmueve recordar a esa mujer rezando conmigo, juntos, a solas en un cuarto, arrodillados, tomándonos un momento después de cada padrenuestro para hablarle a Dios de tú a tú, con confianza, y rogarle por el destino de Kito. Ambos estábamos solos en el mundo, yo más que ella, es cierto, pero durante esas noches de plegarias sentíamos que alguien allá arriba nos escuchaba. Alguien que podría defendernos de tanto desmadre, de los abusos de mi padrastro, del abismo que crecía entre nosotros y que eventualmente amenazaría con devorarnos.
Sentí que Dios había escuchado nuestras plegarias cuando me dijeron que, en lugar de sacrificar a Kito, iban a enviarlo a un campo de entrenamiento para perros guardianes. Entonces, comencé a rezar con más fuerza. Siempre junto a mi madre, juntos y a solas, sintiendo, como los monjes, que nuestras plegarias se elevaban hacia el cielo. Que surtían efecto. Semanas antes, le había prometido a Dios que, a cambio de su compasión por mi perro, sería una buena persona. O al menos, lo que los adultos me decían que era ser una buena persona. No más peleas a puños en el colegio. No más mentiras. No más robos. No más despliegues de piromanía. Hasta comencé a meterme la camisa en los pantalones.
Antes de que el disfraz de madre Teresa de Calcuta me quedara pequeño, me llegó la noticia de que Kito estaba muerto. Quedé frío. Al principio pensé que debía haber alguna confusión. ¿Cómo era posible? Yo había cumplido mi parte del trato. ¿Por qué Dios no? En cierto momento pensé en Lápiz, y me pregunté si acaso Dios no estaba sujetándome por las patas, listo para reventarme la cabeza contra las paredes. Si ese era su juego, más me valía zafarme de su agarre cuanto antes.
Mi padre me dijo que Kito llegó al centro de entrenamiento de muy mala leche. Seguramente me extrañaba. Tres semanas después, le arrancó cuatro dedos de la mano a uno de los entrenadores. Le metieron un tiro. Esa era la historia. Pero como yo lo veía a mis doce años, Dios me había traicionado. Y mi único consuelo fue saber que yo tenía toda la vida por delante para traicionarlo a él.